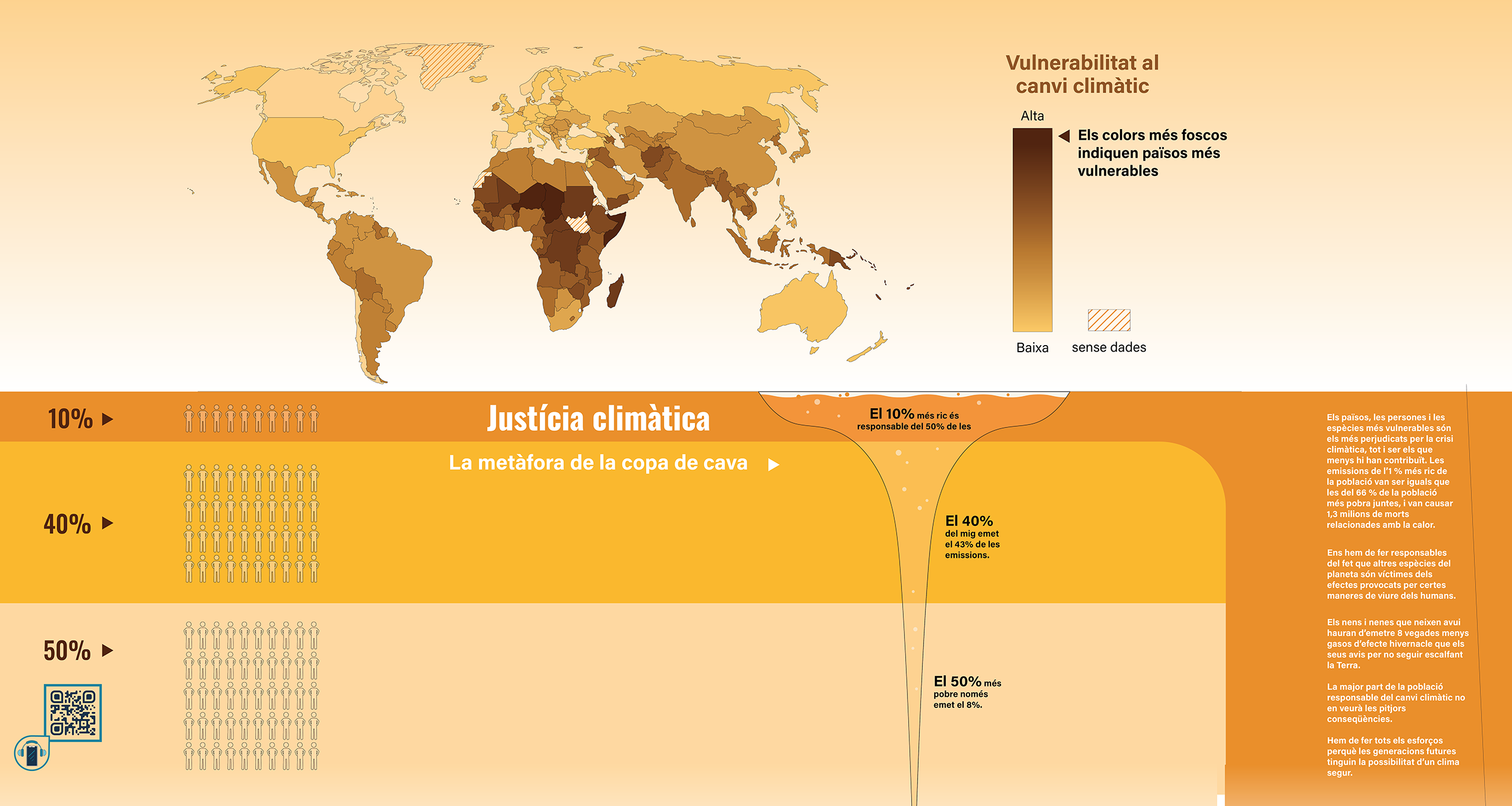08. Justicia climática
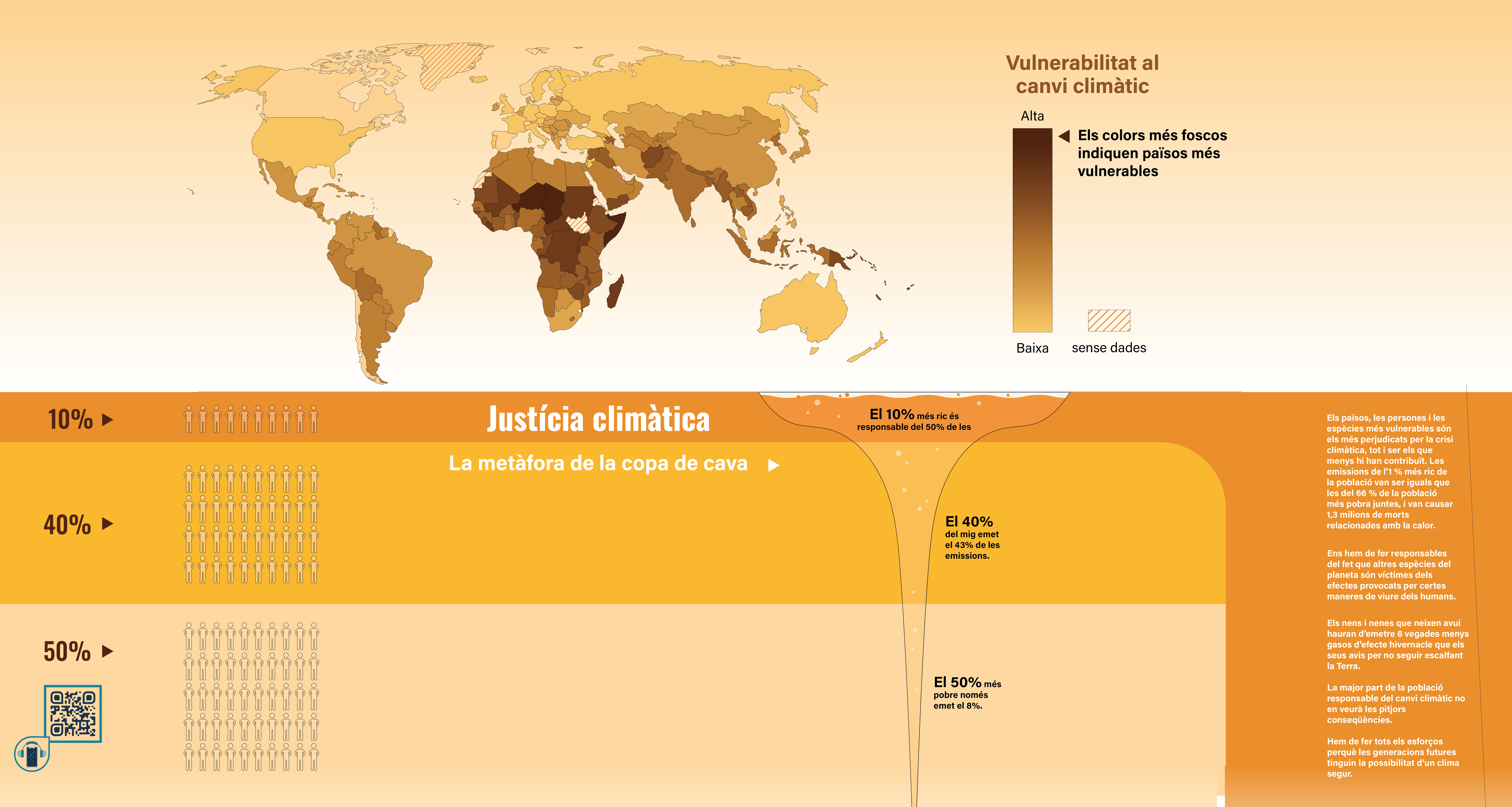
Durante las últimas décadas se han rebasado numerosos límites del planeta, muchos de ellos relacionados con el uso que hemos hecho de los recursos. Extraemos materiales y combustibles de la corteza terrestre que no se pueden regenerar a la misma velocidad y que no son renovables. El uso de estos recursos es necesario para producir la cantidad y la variedad de servicios y productos que consumimos, y, como ya hemos dicho, los combustibles fósiles han sido cruciales en las profundas transformaciones que hemos vivido desde la Revolución Industrial y proporcionan la mayor parte de la energía que consumimos. Este consumo, sin embargo, no ha sido equitativo (según los datos de la organización contra la pobreza Oxfam, el 10 % de la población mundial más rica ha generado la mitad de todas las emisiones de gases de efecto invernadero), y tampoco han sido equitativas las consecuencias negativas que ha provocado este consumo. La Organización de las Naciones Unidas constata que «los impactos del cambio climático no repercutirán de la misma manera, ni de forma justa, entre ricos y pobres, mujeres y hombres, y mayores y jóvenes».
Para comparar el consumo entre países, calculamos la huella energética, que es la energía que consume un país. Además, también debemos incluir la energía que se utiliza para producir los bienes que se importan. Por ejemplo, si Francia importa televisores fabricados en China, la energía que se ha consumido para fabricar esos televisores se contabiliza en Francia, ya que es allí donde se utilizarán. Pues bien, un ciudadano medio de Estados Unidos utiliza diez veces más energía que uno de Marruecos, y un ciudadano de España utiliza de media un tercio de la energía que un ciudadano de Estados Unidos y casi diez veces la de un ciudadano de Pakistán. ¡El consumo de un coche en España ya es casi la mitad del consumo de un habitante de Pakistán! Muchos países africanos aún tienen consumos más bajos. A pesar de ello, los países que menos energía han consumido y que, por tanto, menos han contribuido al cambio climático serán los que sufrirán más las consecuencias. Países como Somalia están sufriendo sequías, inundaciones y condiciones climáticas extremas, a pesar de haber sido de los países con menos emisiones de gases de efecto invernadero. A ello se le suma que estos países sufren aún los efectos de la colonización y el expolio de los países ricos. A finales del siglo xix, muchas naciones europeas colonizaron otros territorios y utilizaron los recursos naturales de estos para alimentar a su población, que aumentaba gracias a la Revolución Industrial. Esta explotación, tanto de la naturaleza como de las personas, continuó hasta la segunda mitad del siglo xx, de manera que los habitantes de los países colonizados que sufren los efectos del cambio climático deben hacerle frente con menos recursos para mantenerse a sí mismos y a sus familias. Muchos de los países menos responsables de la actual crisis climática son los que sienten sus efectos con más intensidad. Según Greenpeace, solo en el África subsahariana podrían morir más de 180 millones de personas antes de final de siglo a causa del cambio climático.
Tampoco todos los habitantes de un mismo país consumen la misma cantidad de energía ni sufren las consecuencias del cambio climático de la misma manera. También aquí hay injusticia. Pobreza y cambio climático forman un círculo vicioso. Se calcula que en 2030 entre 68 y 135 millones de personas estarán por debajo del umbral de pobreza debido al cambio climático. En los países más pobres, donde la economía depende sobre todo de la agricultura, la ganadería y la pesca, las personas con menos ingresos difícilmente tienen seguros contra pérdidas de la cosecha o contra plagas ni acceso a una sanidad pública de calidad, y, por tanto, son más vulnerables. El género sigue siendo un factor de desigualdad, también ante los efectos del cambio climático. Las mujeres deben recorrer distancias más largas para acceder a agua y combustibles, y a menudo son las últimas en comer. Durante episodios climatológicos extremos y después de ellos tienen más riesgo de sufrir violencia y explotación. Estas desigualdades se repiten en otros colectivos: enfermos crónicos, personas mayores, personas racializadas, personas con discapacidades… Y se repite el mismo fenómeno: los que menos han contribuido al calentamiento global por falta de acceso a los recursos energéticos son los que sufren sus consecuencias de manera más cruda.
Cuando los recursos se vuelven limitados, los prejuicios de las sociedades se pronuncian y afectan también a colectivos marginalizados como la comunidad LGBTQ+, tribus y grupos étnicos, minorías religiosas y castas. Cualquier forma de injusticia social puede convertirse en injusticia climática.
Es necesario que distribuyamos de manera justa los beneficios y las cargas asociados al cambio climático, así como las soluciones. Hay que aceptar responsabilidades y evaluar la capacidad para reducir las emisiones. Los que tienen más responsabilidad y más capacidad para reducir emisiones deben hacerlo antes. Los que más se han beneficiado, y que aún se benefician de las emisiones, con desarrollo económico y aumento de la riqueza, tienen la obligación de compartir beneficios con los que hoy sufren los efectos de las emisiones, principalmente personas vulnerables en países en vías de desarrollo. Las personas con ingresos bajos deben tener acceso a oportunidades para adaptarse al cambio climático, y los países menos ricos deben poder desarrollarse con bajas emisiones de carbono para evitar daños ambientales futuros. Así pues, nosotros vivimos en un país que debería ser de los pioneros en esta reducción.
¿Dónde dejan estos planteamientos a las generaciones futuras? La necesidad imperiosa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para que el aumento de la temperatura global no sobrepase los 1,5 °C implica que los niños que nacen hoy deberán emitir ocho veces menos que sus abuelos. Las emisiones de gases de efecto invernadero han subido constantemente desde 1940 hasta la actualidad. Por tanto, la mayoría de la población responsable del cambio climático no verá las peores consecuencias, a pesar de que hace años que buena parte de esa población está informada de cómo podemos acabar si continuamos así. En consecuencia, el cambio climático tendrá un efecto desproporcionado en las generaciones jóvenes, que deberán preocuparse toda la vida por la pérdida y la degradación de los suelos, por la escasez de recursos y por enfermedades relacionadas con las temperaturas extremas y el impacto de posibles desastres naturales. Es imperativo y de justicia que hagamos todos los esfuerzos para minimizar los daños y que esas generaciones tengan la posibilidad de un clima seguro.
Para impulsar la transición energética, que no podemos retrasar más, debemos entender la relación entre el consumo de energía y el desarrollo. Sabemos que están relacionados: cuanto más fácil es el acceso a la energía de un país, mayor es su desarrollo. Pero eso no es infinito. Llegados a cierto uso de energía por persona, utilizar más no hace que aumente el desarrollo y no representa necesariamente más progreso social. Hay muchos países que duplican su uso de energía sin que se produzca una mejora en el desarrollo. Por lo tanto, hay un punto a partir del cual el desarrollo no está relacionado con el consumo de energía. ¿Cuál es, pues, la cantidad de energía que permite optimizarlo? ¿Y cuál es la que hace falta para cubrir las necesidades básicas? Hay estudios que han cuantificado este valor en una sexta parte del consumo actual en España. Si bajáramos el consumo de energía, reduciríamos mucho la presión sobre la biosfera, tanto por la extracción de recursos como por el impacto y la pérdida de biodiversidad. Para bajar a esos niveles, no solo hay que aumentar la eficiencia, sino también definir cuáles son las necesidades básicas que queremos cubrir. En este sentido, como primer paso, es esencial ser conscientes de las grandes diferencias entre países y ciudadanos, y de que los niveles de uso en Cataluña no son sostenibles.
Para mantener las condiciones del planeta en una zona de seguridad para la vida humana, debemos hacer una transición energética que reduzca enormemente la cantidad de combustibles fósiles que utilizamos para conseguir no emitir gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y esa transición energética debe hacerse de manera justa: protegiendo a la población más vulnerable de los efectos de traspasar la línea roja de seguridad y garantizando el acceso universal a los recursos para el desarrollo de la población sin traspasar los límites planetarios. Asimismo, debe prever la justicia entre generaciones; entre países, comunidades e individuos, y entre las especies que habitamos el planeta.
Información complementaria